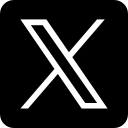En pleno día -por tiempo y por edad- la mujer vestía de noche. La oscuridad de su pena hacía juego con la suelta cabellera, los ojos insondables y la túnica. Cansada de llamar a la Muerte, que bajó la caperuza, tapó sus oídos y vagó por el mundo sólo por no oírla, acudió al Ángel.
– Señor: he perdido a mi hijo. ¡Era tan pequeño que cabía exactamente en la cuna de mis brazos! En vano llamé a la Muerte para que me lo devolviera…
– ¿No sabes, Mujer, que la muerte no devuelve nada…?
– Le rogué que me llevara junto a él. No fui escuchada. No tengo paz ni consuelo. Toda yo soy una estéril lluvia de lágrimas.
– Resignación, Mujer.
– Lo soñé con amor. Lo engendré con amor. Lo esperé con amor. Lo di a luz con amor… Y me fue arrebatado. No tiene sentido.
– Busca las palabras de la resignación y de la fe -dijo el Ángel y desapareció.
La Mujer cerró sus desolados ojos. Cuando los volvió a abrir estaba en una iglesia que destilaba esplendor. En los murales, pintores de clara estirpe idealizaron hasta el arrebato místico, los rostros de vírgenes y santos.
Se arrodilló ante el sacerdote.
– Padre: he perdido a mi hijo. No tengo paz ni consuelo. En vano he llamado a la Muerte. Vivo en martirio.
– Bienaventurados los que sufren porque de ellos será el reino de los cielos… Dios da y Dios quita. Tu criatura, mujer, es un ángel grato a los ojos del Señor. Resignación, hija mía, resignación.
Cubierta con su cabellera como un manto, fue a una sinagoga. Refulgían la estrella de David y los candelabros de siete brazos. Se arrodilló ante el rabino.
– Señor: he perdido a mi hijo. Lo engendré con alegría. No tengo calma, ni consuelo, ni sentido mi vida. Soy un dolor.
– Un Rabí perdió a su hija recién nacida y, en su acompañamiento, iba alegre… Cuando le preguntaron el motivo, repuso: Me alegra devolver a Jehová un alma tan pura como cuando él me la dio… Dios da y Dios quita. Resignación, hija mía, resignación.
Envuelta en la oscuridad de su cabellera y de su pena, la mujer entró en la mezquita.
La filigrana de la piedra reproducía, hasta el infinito, el nombre de Alá. Se hizo un ovillo a los pies del Imán.
– Señor: he perdido a mi hijo. Era tan pequeño que mis brazos le bastaban. Lo amaba y lo perdí. No tengo consuelo.
– La verdadera tumba de los mortales no está en la tierra sino en el corazón de los hombres… Tu hijo está vivo en tu corazón. Vida y muerte no nos pertenecen, Dios da y Dios quita. Resignación, hija mía, resignación.
Arrebujada en el manto vivo de su cabellera, la madre entró en una capilla evangelista.
Las paredes eran grises y desnudas. Sólo un crucifijo fino, de madera negra. En lo alto, los fragmentados colores de un vitreaux. Dobló su torturada humanidad ante el Pastor.
– Señor: he perdido a mi hijo. Era tan pequeño y tan grande mi dolor. Vivo penando y sin consuelo.
– En el día del juicio final veremos los rostros de él y de los seres que amamos. Dios da y Dios quita. Resignación, hija mía, resignación.
En lágrimas, ya sin fuerzas, la madre era una figura oscura, espasmódicamente sacudida por sollozos y el viento.
Ajena a la vida que pasaba a su alrededor, sólo recordaba el hijo que tuvo en sus brazos y se perdió como en un sueño…
El Portero Celestial, con infinita pena le alzó el rostro.
– Mujer, levántate. Voy a llevarte ante quien comprenderá tu dolor.
Por un instante, la madre abandonó su oscuridad de cuerpo y espíritu.
– ¡Señora…! – suplicó ante la augusta figura.
– Tú que perdiste a tu Hijo, dime, ¿cuál es la fórmula del consuelo…?
Entonces, a dos mil años del hecho, los ojos de la virgen María se llenaron de lágrimas…
Autora: Evangelina
Si bien este cuento es bastante “fuerte”, al llegar al final comprendemos que es adecuado para trabajar el don de consejo.
¿Quién puede aconsejar? El que tiene sabiduría y entendimiento, y, además, es capaz de ponerse en el lugar del otro. Los consejos que recibe esta mujer de los distintos pastores no son malos, cada uno de ellos va diciendo una verdad, pero María es la única que llora con ella. Con su actitud le dice que no está sola, que ella está a su lado, que Jesús también la escucha y la comprende en su sufrimiento. Es necesario pedir con insistencia esta capacidad de aconsejar que implica necesariamente saber escuchar, ponerse en el lugar del otro, compadecerse, como tantas veces lo hizo Jesús y, por sobre todas las cosas, dejar de lado nuestros propios intereses para tratar de descubrir qué es lo mejor para quien necesita de nosotros un consejo.